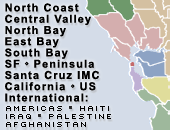From the Open-Publishing Calendar
From the Open-Publishing Newswire
Indybay Feature
LAS MAFIAS MULTINACIONALES DEL CAFE
Como las multinacionales manipulan el mercado del café
Título original: Brewing Misery. The Third World & the politics of coffee production
Autor: Leonard Innes
Origen: Z Magazine, octubre de 2001
Traducido por José Luis Sanz y revisado por Manuel Herrero
Filtrando miseria en nuestra cafetera
El Tercer Mundo y la política de producción de café.
Por Leonard Innes
Si usted ha tomado una taza de café últimamente, probablemente no le sorprendería oír que las grandes corporaciones que dominan el mercado del café están batiendo récords de beneficios. Parece que en todos los centros comerciales se puede uno encontrar con un Starbucks [cadena de cafeterías en E.E.U.U.] y debemos saber que el coste de una taza de café es casi el equivalente al salario de un día de trabajo de un obrero cafetero en el Tercer Mundo.
A finales de abril, en su último balance semestral, Starbucks anunciaba un incremento del 40 por ciento en beneficios netos sobre el último año. La compañía también aumentará el número de nuevas tiendas en el año 2001 de 1100 a 1200. Nestlé, el primer productor mundial de alimentos y un importante distribuidor de café (Nescafé), anunciaba ya en Febrero una "subida inesperada de un 22 por ciento en beneficios netos en el año 2000." El principal ejecutivo de Nestlé comentaba: "Nestlé ha logrado niveles récord de crecimiento y de ganancias. Nosotros estamos recogiendo ahora los frutos de nuestra firme política para una mejora continuada." Nestlé ha manifestado que espera ventas y ganancias aún más altas en 2001.
Pero mientras los beneficios en el café aumentan inesperadamente, el precio del café en grano pagado a los agricultores en el Tercer Mundo ha caído realmente a niveles muy bajos en los últimos meses. Mientras que las grandes corporaciones cafeteras como Nestlé están consiguiendo pingües beneficios y el precio de un 'cappuccino' ronda los 3 dólares, el precio que se paga a los agricultores del tercer mundo por el café en grano ha caído dramáticamente en los últimos cuatro años a sólo unos 50 centavos de dólar por libra de peso-un tercio de lo que se pagaba en 1997.
El mercado mundial del café está dominado por unas pocas multinacionales con sede en los países imperialistas, quienes compran el grano crudo de café a los cultivadores y lo venden a los tostadores. Sin embargo, prácticamente todo este café es producido en el Tercer Mundo por aproximadamente unos 20 millones de personas, entre cultivadores, agricultores y trabajadores. Las plantaciones de café oscilan en tamaño desde algo menos de cinco acres a grandes fincas industrializadas de miles de acres. Pero más de la mitad de la producción mundial de café procede de posesiones pequeñas tradicionales de menos que 12.5 acres. En éstas, la producción del café requiere trabajo intensivo y la mayoría del café es aún recolectado a mano. La reciente caída del precio está teniendo un efecto devastador en millones de estos pequeños agricultores y trabajadores del café.
En Mayo de 2001, Oxfam (una organización no gubernamental británica para el desarrollo) emitió una nota de prensa declarando que, a menos de que hubiera un aumento en el precio del grano de café en origen, esta última crisis "condenará a millones de agricultores de café y a sus familias a la pobreza extrema, con consecuencias devastadoras para la salud, la educación y la estabilidad social." La Organización Internacional del Café ha emitido recientemente un informe que pronostica una situación de "sobresaturación" continuada de las reservas de café a lo largo de 2002 y que quedan pocas razones para esperar un aumento significativo del precio en este tiempo. En Guatemala, los ingresos anuales recibidos por la exportación de café han caído casi a la mitad en los últimos cuatro años, y el paro rural ha alcanzado casi el 40 por ciento, en gran parte debido a la caída en el precio del grano de café. En Etiopía, donde el café supone el 64 por ciento de las exportaciones del país, se informó de que en 1999 el valor de exportaciones de café había disminuido un 38 por ciento comparado con el mismo período de nueve meses del año anterior. En Marzo de 2000, Zimbabwe informó de un descenso del 50 por ciento en los ingresos anuales de ventas de café. Uganda mostró una caída del 32 por ciento.
Los países productores de grano de café están entre los más pobres del mundo. Muchos dependen en gran medida del comercio global del café y su venta supone un 10 por ciento de los ingresos por exportación en 17 países productores de café-en Uganda y Burundi supone más del 70 por ciento. Los trabajadores que viven del café en estos países ganan alrededor de 3 dólares al día y viven en una pobreza extrema, sin agua corriente, electricidad, cuidados médicos o alimentación adecuada. Según el informe "Colombia, temblores y café," del Global Express On Line, "más de 20 millones de personas que producen café viven en una pobreza extrema. Un agricultor de café, Gregorio Gómez, manifiesta: 'Los cafetaleros, los agricultores de café, éramos ya pobres cuando empezamos a cultivar café hace 40 años, y ahora somos tan pobres como entonces. Que nada ha cambiado, vaya'."
Solamente cuatro grandes corporaciones-Procter and Gamble, Philip Morris, Sara Lee y Netslé-tienen entre manos el 60 por ciento de la venta de café al comercio minorista en los E.E.U.U. y casi el 40 por ciento de las ventas mundiales brutas. Estas corporaciones gigantes se están volviendo aún más dominantes si cabe, aglutinando otras industrias con el frenesí de fusiones y adquisiciones de la última década. En diciembre de 1999, Sara Lee anunciaba que había comprado a Nestlé las compañías de café Hills Brothers, MJB y Chase & Sanborn. Las empresas como Superior Coffee y Chock Full o' Nuts ya formaban parte de la compañía (que Sara Lee había adquirido en junio de 1999).
La industria del café está dividida en varias ramas de actividad: cultivadores, importadores/exportadores, transportistas, tostadores y detallistas. Sólo un 8 por ciento del precio del café en un supermercado de los E.E.U.U. viene a remunerar la mano de obra agrícola, y otro 5 por ciento incide directamente en el cultivador. Pero el 67 por ciento va a la compañía que hace el tueste, la molienda, el empaquetado y el transporte, y un 11 por ciento va a la tienda minorista.
Las grandes corporaciones de café son capaces de mantener precios de venta al detalle altos a pesar de la enorme caída en el precio del grano debido al cuasi-monopolio de estas empresas que manufacturan el producto acabado; y el precio que paga el consumidor está mucho más allá de los costos reales del cultivo del grano de café. Los países imperialistas son los mayores consumidores de café. E.E.U.U., Alemania, Francia y Japón compran más de la mitad de la producción mundial de café. Al mismo tiempo, este café se produce enteramente en países tropicales del Tercer Mundo, y dos terceras partes del grano proceden de Sudamérica y Centroamérica.
El mercado global de café.
La historia del café es la historia de otra industria capitalista más basada en la sangre de esclavos, en el sudor de millones de trabajadores, dominada por unos pocos países imperialistas y grandes corporaciones, y sujeta a las fluctuaciones incontrolables y devastadoras del mercado capitalista.
Hacia finales del siglo XVII, el consumo de café en Europa ya era grande pero, sin embargo, no había sido cultivado extensamente por los poderes imperialistas y estaba aún considerado como una bebida exótica-porque procedía de países no europeos. Pero a principios del siglo XVIII el cultivo de café comenzó a crecer bajo el control de unos pocos países imperialistas, principalmente Francia en Haití, Holanda en Java, Portugal en Brasil, y Gran Bretaña en Ceilán.
El clima tropical en estas regiones era perfecto para el cultivo del café. El trabajo intensivo requerido para el cultivo, la cosecha, y el procesado del café en las colonias del "Nuevo Mundo" se llevó a cabo en un principio por esclavos importados de Africa y por la población nativa, obligada a trabajos forzados. De hecho, los esclavos fueron también inicialmente importados al Caribe para la cosecha de azúcar, producto que hacía del café una bebida más apetitosa para muchos consumidores.
Los colonos franceses fueron de los primeros en cultivar café usando esclavos en el Caribe, como ya habían hecho para cultivar el azúcar. Importando 30000 esclavos africanos al año desde 1730, el "Haití francés" llegó a ser el mayor exportador de café del mundo, suministrando la mitad del café mundial allá por 1791, con el empleo de medio millón de esclavos. Sin embargo, las condiciones en las plantaciones de café, como en cualquier otra plantación, era tan brutal que la población entera de esclavos haitianos se sublevó en lo que se conoce como la Sublevación de Haití de 1793. La mayoría de las plantaciones fueron arrasadas y sus propietarios asesinados.
Brasil llegó a ser oficialmente un país independiente cuando rompió con el gobierno colonial portugués en la segunda década del siglo XIX, pero todavía dependía de los esclavos para trabajar en las fazendas o plantaciones. Al igual que en Francia, los capitalistas brasileños continuaron importando decenas de miles de esclavos africanos al año, tantos que a finales de la misma década, más de un millón de esclavos trabajaba en Brasil, suponiendo casi un tercio de la población. Aunque la importación de esclavos ya era técnicamente ilegal en 1831, el número de esclavos importados cada año era todavía de decenas de miles hacia 1850, y la esclavitud era, en realidad, permitida. Por aquel tiempo Brasil se había convertido en el país cultivador de café más grande del mundo, produciendo la mitad del suministro mundial de café.
Una vez que la importación de esclavos se volvió ilegal, los propietarios de las plantaciones hicieron lo que pudieron para importar esclavos ilegalmente. Pero también comenzaron a buscar nuevas formas de mano de obra barata para trabajar en los campos de café. El nuevo esquema que desarrollaron a lo largo de la última mitad del siglo XIX fue la importación de colonos, o inmigrantes europeos pobres. En primer lugar, estos inmigrantes tenían que incurrir en una deuda por el costo de su transporte al Brasil, y era ilegal para un colono marcharse de la plantación hasta que la deuda fuera liquidada. Esto suponía una deuda de servidumbre. En 1884, el gobierno acordó pagar los costos del transporte de colonos. Aún así, las condiciones de trabajo eran tan malas que la mayor parte de las plantaciones mantenían un pequeño ejército de guardianes armados. Por entonces, muchos agricultores de café concluyeron que el sistema de colonos producía café incluso más barato que el de esclavitud y pasaron a defender la abolición de la esclavitud. En 1888, finalmente acabó la esclavitud en Brasil.
A finales del siglo XIX, Brasil controlaba tres cuartos o más de la producción global de café. Mientras Brasil iba expandiendo a pasos de gigante su producción de café en el siglo XIX, los países de Centroamérica también comenzaron a cultivarlo. Como en Brasil, la independencia de Guatemala fue declarada en la segunda década del siglo XIX. Pero, a diferencia de Brasil, los capitalistas guatemaltecos no dependían de la importación de esclavos para mantener su producción de café. Es más, dependían del trabajo forzado y de la deuda de servidumbre de los Mayas y del robo de las tierras comunales. En 1873, la tierra que no era cultivada con café, azúcar, cacao o pasto fué declarada "improductiva" y confiscada por el estado para su venta. Esta tierra era entonces vendida a un precio asequible para el capitalista pero fuera del alcance de un campesino medio, y con la ayuda del ejército se impuso este sistema coercitivo de trabajo.
En el momento en que el mercado mundial del café comenzó a consolidarse no se tardó mucho tiempo en comprobar que la producción capitalista se veía inmersa en bruscas subidas y bajadas en el precio del café. Los holandeses ya habían comenzado a cultivar café en sus colonias del Lejano Oriente a principios del siglo XVIII. Después de la sublevación haitiana, los holandeses empezaron a cultivar grano de café "java" en las Indias Orientales, otra vez con trabajadores esclavos. Los precios se habían estabilizado a principios del siglo XIX en un entorno de 16 a 20 centavos la libra, pero de pronto se dispararon hasta los 30 centavos la libra cuando la demanda de café en los E.E.U.U. y Europa se incrementó. Esto estimuló el cultivo en áreas nuevas, tal como en Brasil. En 1823, los precios se dispararon aún más cuando la guerra entre Francia y España parecía inminente. Entonces, justo cuando la mayor cosecha de Brasil estuvo a punto, la guerra no se materializó finalmente y el precio de café se derrumbó, causando grandes fracasos empresariales en Europa.
En el libro 'Uncommon Grounds', Mark Pendergrast concluye: "La era moderna había comenzado. De aquí en adelante el precio del café oscilaría salvajemente debido a la especulación, la política, el tiempo atmosférico o los peligros de la guerra."
El café se ha convertido en la segunda mercancía del mundo, tras el petróleo. Hoy se da un fenómeno recurrente en la historia del mercado de café; las oscilaciones salvajes en el precio dan lugar a un comercio frenético y fluctuaciones súbitas en el mercado mundial de café-permitiendo a algunos hacer millones, mientras otros quedan aplastados. Cuando se estima una subida, la tierra se prepara para el cultivo de café. Esto ha conducido en varias ocasiones a crisis de sobreproducción y a las caídas subsiguientes en el precio del café-tal como está sucediendo ahora. Comentando esta persistente tendencia, Mark Pendergrast dice: "El mercado del café ha sido siempre volátil. Un simple rumor sobre posibles heladas en Brasil, produce subidas inmediatas en el precio mientras que, sorprendentemente, la noticia de una gran cosecha produce terribles bajadas, junto con miseria para agricultores y productores. Las fuerzas del mercado, complicadas por la naturaleza y la avaricia humana, han provocado ciclos prolongados de alzas y bajas que continúan hoy en día. Dado que los cafetos precisan de cuatro o cinco años para madurar, el modelo general seguido por los propietarios de plantaciones ha sido arrancar nuevas tierras a la selva y plantar más árboles cuando aumentan los precios. Después, cuando la oferta excede a la demanda y los precios caen, los agricultores se quedan en la estacada con todo ese exceso de café. A diferencia del trigo o el maíz, el café crece en una planta perenne, y un cafetal implica un mayor riesgo de capital que no puede ser fácilmente sustituido por otro cultivo. Por tanto, para los años siguientes, el resultado es que invariablemente hay un exceso."
Café y Dictaduras.
Después de la II Guerra Mundial, el proceso del tueste del café se concentró en manos de unas pocas grandes corporaciones. En Latinoamérica, donde Brasil había surgido como el mayor productor mundial de café y Colombia estaba en segunda posición, E.E.U.U. estaba interesado en mantener sus dictaduras títeres y un dominio sin competencia en el hemisferio. E.E.U.U. organizó un golpe en Guatemala en 1954 para derrocar a Jacobo Arbenz y apoyó una dictadura militar brutal en Brasil en la década de los 60. Y en Nicaragua, el dictador Somoza mantuvo el poder durante décadas apoyado por los E.E.U.U.-la familia Somoza se había constituido en una dinastía basada en gran parte en sus inmensas plantaciones de café. E.E.U.U. también estuvo activo en África, que se había convertido en una región cafetera. En 1961, la CIA ayudó en el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo, un país productor de café, e instaló al dictador Mobutu.
Los precios del café subieron algo después de la II Guerra Mundial, alcanzando un máximo en 1955. Pero después, los precios se estrellaron otra vez. En 1962, E.E.U.U. auspició el establecimiento del Acuerdo Internacional del Café. Un ejecutivo de General Foods desvelaba los intereses capitalistas detrás de este acuerdo: "Usted tendría una crisis en sus manos si estas "ayudas" [a países de Latinoamérica] fuesen canceladas... Realmente es bastante simple. Políticamente, estos países habrían sido completamente incapaces. Desde el punto de vista de la política de seguridad de los Estados Unidos, si Latinoamérica hubiese bajado la barrera y los comunistas hubiesen tomado el poder, éstos habrían estado justo en nuestra puerta trasera. Y esto habría sido una situación poco sana e incómoda para los Estados Unidos."
La Organización Internacional del Café ó ICO, encargada de implementar el acuerdo era esencialmente un cártel global (una asociación de grandes productores mundiales), que asignaba cuotas de café tanto a países productores como consumidores. Bajo la ICO, los precios permanecieron relativamente estables durante casi 25 años. Pero hacia finales de los 80 el acuerdo empezó a desmoronarse. Se produjo un exceso global de café y muchos países ya no estaban conformes con las cuotas asignadas a ellos por la ICO. Para responder a los pagos de una abrumadora deuda externa, estos países del Tercer Mundo necesitaron expandir aún más su producción, y comenzaron a vender gran parte del producto a bajo precio, fuera de la ICO. Los precios descendieron en picado después de mediados de los 80 y, en 1989, la ICO quedó relegada. Además, la Unión Soviética se había derrumbado, y E.E.U.U. había encarado nuevas necesidades económicas así como un nuevo orden para operar y expandirse. Los precios continuaron cayendo, causando que los ingresos de los países dependientes del café disminuyeran en miles de millones en unos pocos meses. A principios de los 90 los precios eran casi tan bajos como los precios actuales.
El colapso de la ICO, la caída de precios del café desde mediados de los 80 hasta principios de los 90, y un programa de ajuste estructural (SAP) impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron factores decisivos que contribuyeron a la guerra civil en Ruanda, que comenzó en 1990. El café se cultivaba en un 70 por ciento de las granjas rurales de Ruanda, y el país debía casi la mitad de sus ingresos por exportación al café, haciendo de él el cuarto país del mundo con mayor dependencia sobre el café.
Con el derrumbamiento de los precios del café, las ganancias de Ruanda como exportador cayeron un 50 por ciento entre 1987 y 1991. Las hambrunas surgieron por todo el país. Para complicar las cosas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso el SAP en el país en 1990. La moneda ruandesa fue devaluada en 1990. La renta real de los agricultores de café cayó dramáticamente cuando la aplicación del SAP dio lugar a la subida general de precios-a la vez que requería congelar el precio del grano de café vendido por los agricultores. Una segunda devaluación de la divisa en 1992 llevó aún más lejos la escalada en los precios del combustible y otros bienes esenciales, y la producción de café cayó otro 25 por ciento en un solo año.
En su libro 'The Globalization of Poverty' (La Globalización de la Pobreza), Michel Chossudovsky añade: "No sólo los ingresos por el café eran insuficientes para la compra de alimentos, sino que los precios de los insumos agrícolas habían crecido y las rentas procedentes del café eran más que insuficientes. La crisis de la economía del café afectó a la producción de alimentos básicos tradicionales conduciendo a una sustancial caída en la producción de mandioca, judías, y sorgo. El sistema de ahorro y préstamo de cooperativas de crédito proporcionado a pequeños agricultores también desaparecieron. Además, grandes importaciones de alimento barato subvencionadas desde los países ricos estaban entrando en Ruanda teniendo como consecuencia la desestabilización de los mercados locales."
El exceso mundial de café finalmente remitió un poco hacia mediados de los 90, y una helada en Brasil ayudó a aumentar los precios. Justo después de la helada, sin embargo, los precios empezaban a caer estrepitosamente otra vez. Irónicamente, el derrumbamiento más reciente de precios en el mercado de café vino en parte como resultado de que Vietnam se estaba convirtiendo en el segundo productor más grande de grano de café en el mundo, desplazando a Colombia, que había ostentado esta posición durante décadas.
Al mismo tiempo que la ICO quedó apartada, Vietnam recibía inmensos préstamos del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo para plantar cafetos de la variedad Robusta, de menor calidad (los granos Arábica son considerados de mayor calidad y más caros.) Cuando el grano Robusta de Vietnam comenzó a entrar en el mercado mundial por la puerta grande a finales de los 90, el precio del grano de café empezó a derrumbarse una vez más. Las exportaciones vietnamitas de grano de café se han triplicado en los últimos cinco años, que corresponde al período más reciente de colapso de precios en el mercado mundial de café.
Los agricultores de países como Guatemala, donde los trabajadores obtienen sólo 3 dólares al día, no pueden competir con los productores de café de Vietnam a cuyos trabajadores pagan sólo alrededor de 1 dólar al día. Incluso Brasil está pensando en importar café desde Vietnam por la ventaja de sus precios más baratos. Sin embargo, a pesar del 64 por ciento de aumento en el volumen de las exportaciones de café, el ministerio de comercio vietnamita ha anunciado en Octubre de 2000 que el valor de la exportación total de café realmente había bajado en 80 millones de dólares en el periodo 1999-2000, en comparación con el año anterior.
Un analista en el Banco Mundial, describiendo el "enorme éxito" de Vietnam y defendiendo los brutales métodos del "libre mercado" ha dicho, "Es un proceso continuo. Ocurre en todos los países-los productores más eficientes y con costes más bajos expanden su producción, y cuando el costo es más alto, los productores menos eficientes deciden que ya no era esto lo que querían."
Según un médico en Guatemala, "Lo que está sucediendo es una catástrofe. Siempre ha habido pobreza y desempleo temporal, pero nunca he visto un hambre tan real como ahora-literalmente la gente no tiene para comer más que tortillas."
Leonard Innes pertenece al grupo de escritores del periódico Revolutionary Worker en el área de la Bahía de San Francisco.
Volver al índice
Add Your Comments
We are 100% volunteer and depend on your participation to sustain our efforts!
Get Involved
If you'd like to help with maintaining or developing the website, contact us.
Publish
Publish your stories and upcoming events on Indybay.
Topics
More
Search Indybay's Archives
Advanced Search
►
▼
IMC Network